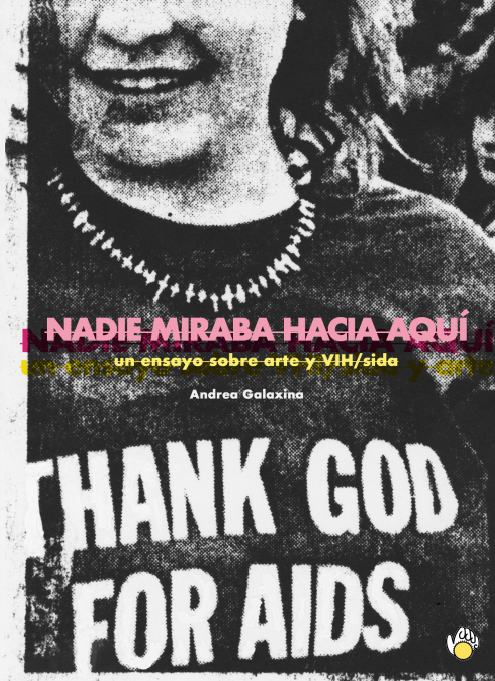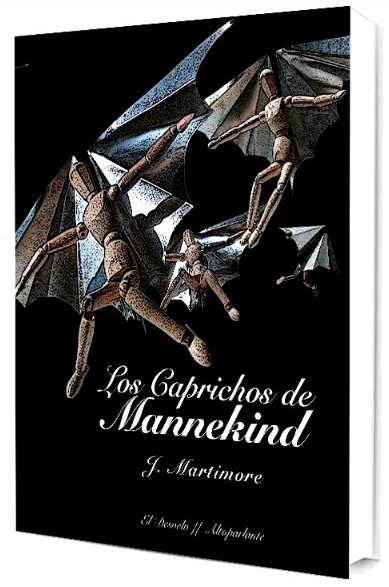El 2 de agosto de 1914, Franz Kafka escribió en su diario: “Alemania ha declarado la guerra a Rusia. — Por la tarde, Escuela de Natación”. Se ha establecido la costumbre de señalar esa anotación como una muestra de indiferencia. Lo han desmentido sus traductores y biógrafos(1)Por ejemplo, según Andrés Sánchez Pascual, cuya traducción utilizo para estos apuntes, “lo cierto es que Kafka valoró en muchos otros … Continue reading pero es inútil: el Kafka que pocos leen y muchos citan (porque fabricó mitos actuales con la misma entidad que los homéricos) es el estereotipo de un tipo triste fulminado por la burocracia y la incomunicación, y quizá no merezca la pena insistir en otras percepciones que abarquen su humor, negro o blanco, o su legítimo extrañamiento o su muchas veces inesperada condición de cronista. No es que él sea ajeno a esos prejuicios. A veces es fácil tomar su sarcasmo por sinceridad, su ironía por desesperación y, en todos los casos, viceversa; ‘kafkiana’ sería entonces la sensación, entre la risa y el escalofrío, que nos produce leer, en una anotación poco anterior a la de la declaración de guerra, algo como esto: “29.VII 1914. (…) He hecho la observación de que no rehuyo a los seres humanos para poder vivir tranquilo, sino para poder morir tranquilo. Ahora me defenderé. Tengo un mes de tiempo durante la ausencia de mi jefe”. Pero, dos días después, (se) reconoce: “31 [de julio de 1914]. No tengo tiempo. Hay movilización general. Karl y Pepa [sus cuñados] han sido llamados a filas. Ahora recibo la recompensa de estar solo. Con todo, casi no es una recompensa, pues estar solo comporta únicamente castigos. (…) A pesar de todo, escribiré, pase lo que pase, es mi lucha por la supervivencia”. Una soledad que apenas exige una fórmula de despedida rutinaria y lateral: “1 [de agosto de 1914]. He acompañado a Karl a la estación. En la oficina, los parientes rodeándome por todas partes”. Pero no tarda en aceptarse como observador de la retaguardia (“6.VIII [1914]. La artillería que desfilaba por el Graben, flores, gritos de ¡Viva! y ‘Nazdar!'[‘¡Viva!’ en checo]) sin apartarse de su autobservación habitual, que ahora entendemos como una autoexposición al abismo: “El rostro silenciosamente crispado, asombrado, atento, moreno, de ojos negros. — En vez de recobrado, estoy deshecho. (…) Lleno de mentira, odio y envidia. Lleno de incapacidad, estupidez, majadería. Treinta y un años”. Y a odiosas comparaciones: “Hombres jóvenes, frescos, que saben algo y que son suficientemente enérgicos como para practicarlo en medio de los seres humanos, los cuales necesariamente ofrecen un poco de resistencia. — Uno de ellos conduce a los hermosos caballos, el otro está tumbado en la hierba y asoma entre sus labios la punta de la lengua, en una cara por lo demás inmóvil y absolutamente digna de confianza”. Nunca renuncia a lo que define como su inclinación a describir su onírica vida interior, que desplaza “al reino de lo accesorio todas las demás cosas, las cuales se han atrofiado de un modo horrible y no cesan de atrofiarse” y es su único contento: “5 [de agosto de 1914]. No descubro en mí nada más que mezquindad, incapacidad de tomar decisiones, envidia y odio a los combatientes, a quienes deseo apasionadamente toda clase de males”. Ese mismo día, se asoma al escenario de la autoridad: “Desfile patriótico. Discurso del alcalde. Luego desaparece, aparece de nuevo y grita en alemán: «¡Viva nuestro querido rey! ¡Viva!». Asisto a ello con expresión torva. Estos desfiles son uno de los más repugnantes fenómenos que acompañan a la guerra. Son promovidos por comerciantes judíos, que un día son alemanes y otro checos, lo cual reconocen, ciertamente, pero nunca como ahora podían gritar tan alto. Naturalmente, arrastran consigo a muchos. Estuvo bien organizado. Parece que se repetirá cada atardecer, mañana domingo dos veces”.
En abril de 1915, Franz viajó en tren con su hermana a Nagy Mihàly, cerca del frente, para visitar a su cuñado, oficial de reserva. Esas aproximaciones a espacios donde la sociedad parece diluirse en la fragilidad del territorio de límites borrosos son tan buenas oportunidades literarias como las treguas o los impases en las ciudades abiertas. En una larga entrada, relata el trayecto, las paradas, subidas y bajadas -¿teatrales?- de pasajeros, las conversaciones, rumores, noticias, un ambiente multiétnico de mujeres y hombres, civiles y militares, que Kafka -o uno de sus K- escudriña para anotar conductas, ademanes, describir rostros y expresiones y ejercer un distanciamiento irreprochable -que le hace sospechoso de esforzarse en parecer culpable- del bullicio de gente viajando por el panorama invisible de la guerra. “Yo, casi siempre mudo, no sé qué decir, la guerra no desencadena en mí, al menos en este círculo, la menor opinión digna de comunicarse”.
Poco a poco, la anomalía militar se fue integrando en los paisajes cotidianos. “Como mañana me incorporo al ejército, vengo a licenciarme de ustedes”, se despidió un joven en octubre de 1917. En noviembre, un año antes del armisticio, Franz sueña con la batalla del Tagliamento (“una llanura, un río que en realidad no está, muchos espectadores que se agolpan excitados…”) y, a partir de esa fecha, se interrumpen las anotaciones hasta el verano de 1919. No hay, pues, comentarios sobre el final de la guerra en el diario y solo una alusión de unos meses antes sobre el “ruido de los que llegan” del frente en uno de los cuadernos en octavo, quizás intuyendo el cansancio de los combatientes. Eso es todo: una paz vacía. Puede que, durante el año y medio de silencio, olvidara sus “pasos firmes” en los cursos de natación.
Notas
| ↑1 | Por ejemplo, según Andrés Sánchez Pascual, cuya traducción utilizo para estos apuntes, “lo cierto es que Kafka valoró en muchos otros contextos la tragedia histórica que significaba la contienda europea”. |
|---|