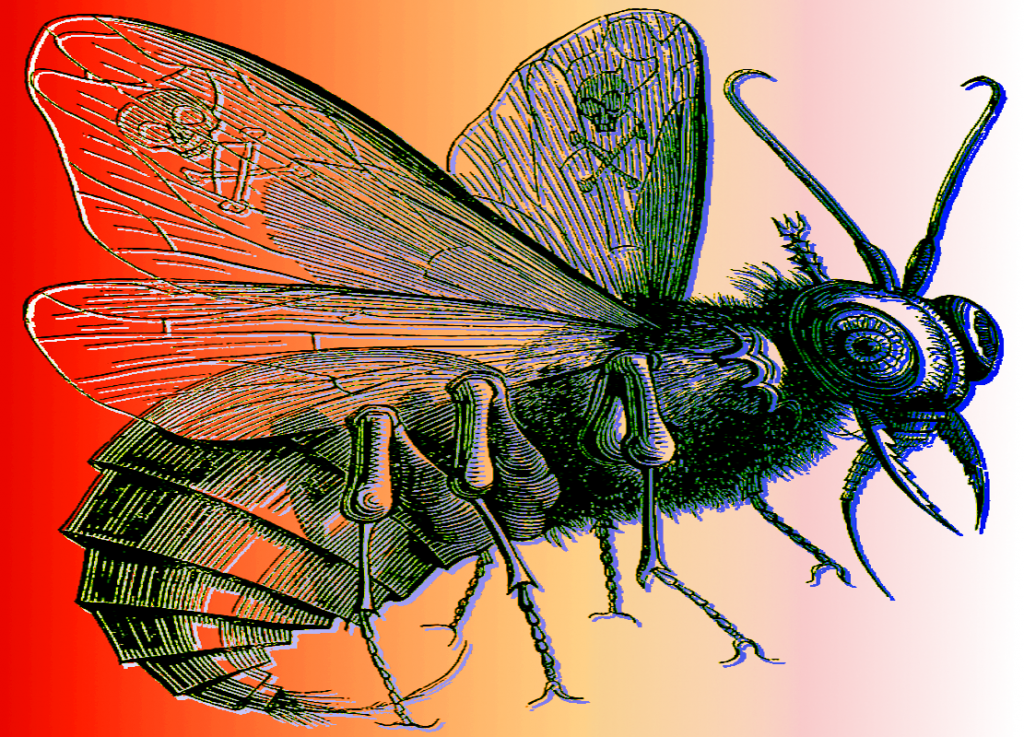Cantabria encoge su infinitud propagandística y vende entradas para aprender a guarecerse de las inclemencias alienígenas.
En las fotos marcianas de la NASA, las salidas de los tubos de lava parecen esfínteres de un desierto que los científicos comparan con el salitral de Atacama, donde apenas sobreviven algunas bacterias. Desde luego, no se parece a los territorios del Asón y del Agüera, y me cuesta creer que las cavidades volcánicas extraterrestres se asemejen a las cuevas de esa zona. Pero eso no importa, porque algún estudioso del mercado ha decidido que hay personas dispuestas a pagar 10000 euros por entrenarse durante noventa días para fingir durante cuatro que un agujero de Cantabria está en Marte y sufrir por ello.
La ciencia ficción ha ensayado varias maneras de colonizar el planeta oxidado. Ha probado a transformarlo como quien riega el desierto, a solapar con una nueva Tierra los restos de una civilización extinguida aprovechando sus veleros de las arenas, sus supervivientes telépatas, sus leyendas y sus fantasmas; a poner cúpulas, cavar túneles, disputarlo a otras especies imperialistas, cambiarlo de color con bombardeos de clorofila, iluminarlo con bacterias luminosas, licuar los polos para inundarlo porque allí, como en Cantabria, nunca llueve…
La primera novela de viajeros a Marte que leí fue una traducción en la editorial Cenit de ‘Terrestres en Marte’ (‘The Red Planet’, 1962), de Russ Winterbotham. Los marcianos parecían camellos con antenas en la joroba y tenían la sangre verde. Fieles a las tradiciones colonizadoras, los exploradores descubrían enseguida, a tiros, el color de la hemoglobina.
Poco después, una serie de relatos anterior y más famosa, las ‘Crónicas Marcianas’ (1950) de Ray Bradbury, me aportó una sensatez mucho más alucinante. Bradbury, que, cuando se quedaba en la Tierra, hacía que los bomberos quemasen libros, tomaba distancia para describir desde el cuarto planeta la locura autodestructiva del tercero.
Los textos sobre el planeta rojo abundan como el trióxido en el monte Olimpo. Es lo que tienen la vecindad y que Mercurio y Venus sean pequeños infiernos. Pero, para hablar de experiencias radicales, tengo que citar ‘Homo Plus’ (1976), de Frederik Pohl, que relata la conversión de un individuo en una entidad transhumana capaz de sobrevivir en Marte sin suplementos exteriores a su persona. Le implantan todo lo necesario y le quitan lo superfluo. Lo que para el poder es un estorbo incluye los placeres, pero el tipo lo acepta como un nuevo destino manifiesto. Los futuros clientes de la tecnobarraca cántabra quedan avisados por si los promotores turísticos se han inspirado ahí. Si no es así, la experiencia no me parece tan extrema como dicen. En 1954, Pohl y Cyril M. Kornbluth escribieron ‘Mercaderes del espacio’, de lectura tan útil como cualquier manual de economía, además de amena, y eso también tiene que ver con los simulacros para turistas.
En realidad, la atracción que una empresa ha colocado a las instituciones cántabras (sin que se hayan hecho públicos los detalles, financiación, cesión de patrimonio natural, etc.) se basa en el Proyecto ‘Cuevas de Marte’ del ‘NASA Institute for Advanced Concepts’ (NIAC), cuyas conclusiones se publicaron en 2004. El NIAC lleva un par de décadas estudiando propuestas de experimentos similares. Como no creo que en la cueva de Cantabria se apliquen a rajatabla los protocolos de los científicos ni las condiciones del planeta por muchos descargos de responsabilidades que firmen los paganos, malpienso que la cosa quedará en una mezcla de ‘Gran Hermano’ y ‘Aventura en Pelotas’, pero con trajes de diseño post-Star Trek, oxígeno racionado y aires de secta de élite, todo ello no sé si exhibido en directo o en diferido, a lo que se añadirá, anuncian, un supuesto seguimiento con efectos educativos -¿cómo no?- en el PCTCAN, quizá para justificar subvenciones. La publicidad habla además de prepararse para no sé qué viaje de dentro de unas décadas.
De pronto, da la sensación de que Cantabria encoge su infinitud propagandística de cocido, borona, cachones, anchoas, artes, letras, costas y cumbres, exagera el fetiche de las cuevas (pero hay líneas que no deben sobrepasarse: Altamira fracasó en el cine con toda justicia) y se pone a vender entradas para aprender a guarecerse de las inclemencias alienígenas, pero sin exponerse a ataques romulanos.
Me parece que la obsesión por crear ocio de lujo conduce a promover un reclamo tecnificado que podría estar en cualquier sitio más parecido a un desierto de verdad. Estamos en la era de la sospecha: creo que nuestros gobernantes aceptan el territorio vacío y renuncian a ponernos en ningún mapa del paisaje del cosmos al tamaño natural y con todas las dimensiones, no sólo las turísticas. Han pasado de decirnos que somos muy grandes -infinitos- a ofrecer agujeros como entretenimiento para narciso-masoquistas emprendedores que sueñan con terraformar Marte como ahora martirizan la Tierra: gentes que prefieren castigarse en una cueva-burbuja a disfrutar del paisaje, hablar con los autóctonos y degustar unas buenas berzas.